
El Calendario de Ormuz
Capítulo 1: El sueño y la inversión
El Calendario de Ormuz: El sol del sur de Portugal iluminaba la ladera con un fulgor dorado que rebotaba sobre las colinas onduladas, cubiertas de matas de romero y encinas que crecían dispersas como guardianas del tiempo. El aire llevaba consigo un aroma a sal y tierra seca, mezclado con el lejano murmullo de las olas que, a pesar de la distancia, recordaban que el mar siempre estaba cerca.
Joel se detuvo un instante, dejando caer un saco de cemento junto al muro casi terminado. Se quitó el sudor de la frente con el antebrazo, mientras sus ojos recorrían con satisfacción cada esquina de la casa que, por fin, había comenzado a tomar forma. Era su sueño, su escape de la rutina, su manera de poner un sello a años de sacrificios compartidos con Iván.
Iván, más sereno, repasaba con un nivel las alineaciones de las paredes exteriores, su rostro siempre iluminado por esa sonrisa silenciosa que guardaba para los momentos en los que las palabras resultaban innecesarias. Sabía que aquel terreno, alejado de la ciudad y rodeado de silencio, se convertiría en un refugio, no solo para el magnate griego que había puesto la vista sobre la propiedad, sino para ellos mismos, al menos mientras durara su construcción.
—¿Has pensado en todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí? —preguntó Joel, con una voz cargada de cansancio y orgullo.
Iván alzó la vista y asintió, observando cómo el sol caía detrás de las colinas, tiñendo de ámbar las ventanas recién colocadas.
—Lo he pensado, sí —respondió con tranquilidad—. Pero aún no terminamos.
Aquella casa, construida con cada moneda ahorrada y cada sueño compartido, era más que un negocio. Para Joel e Iván, era la prueba de que la voluntad podía vencer al destino y de que los amigos, en ocasiones, son la única familia elegida que permanece cuando todos los demás se han ido.
Lísset, la novia de Joel, solía visitarlos los domingos con comida caliente, dejando besos rápidos en la mejilla de Joel antes de reprenderlo por las manos agrietadas y llenas de polvo. Sonia, la novia de Iván, prefería llegar al atardecer, sentarse en la baranda aun sin pulir y observar el trabajo en silencio, registrando cada paso de aquel proyecto que, aunque no lo dijera, sentía como propio.
—¿Crees que lo lograremos a tiempo? —preguntó Lísset una tarde, mientras el aroma del guiso de lentejas que traía se mezclaba con el polvo del cemento fresco.
—Lo lograremos —afirmó Joel con seguridad, mientras Iván asentía detrás, levantando un balde de mezcla como si fuera pluma.
Era cierto que la casa estaba casi lista. Los suelos ya estaban colocados, las paredes pintadas con ese blanco que reflejaba la luz del mar y de la luna, y el jardín comenzaba a recibir los primeros toques de vida con macetas improvisadas y un pequeño olivo que Lísset insistió en plantar como símbolo de prosperidad.
El magnate griego, un hombre de ojos grises y rostro impenetrable, había dado su palabra de cerrar el trato, apenas terminarán los últimos detalles: la piscina, un muro bajo en la parte trasera y las luminarias del camino de entrada. Para Joel e Iván, aquello significaba la culminación de años de trabajo en un contrato que les permitiría iniciar nuevos proyectos y, quizás, cumplir esos sueños de viajar y abrir su pequeña constructora.
Pero el destino, siempre tan juguetón, tenía guardado un último latido bajo la tierra. Uno que respiraba a lo largo de los siglos, esperando el instante exacto para volver a la luz.
Aquella tarde de lunes, mientras el sol comenzaba a retirarse tras el cerro, Joel subió a la escaladora para preparar la zanja donde instalarían el sistema de filtración de la piscina. El rugido del motor se elevó entre las colinas, silenciando por momentos el canto de los grillos que se escondían en la hierba alta.
Iván se encontraba revisando los planos cerca de la furgoneta cuando escuchó el golpe. Un estruendo sordo, como un latido profundo bajo tierra, seguido de un crujido que detuvo por completo el brazo hidráulico de la máquina.
Joel apagó el motor. Un silencio denso llenó el aire, como si el propio terreno contuviera el aliento.
—¡Iván! —gritó Joel, bajando de un salto.
Iván llegó con el ceño fruncido y la linterna en la mano, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Allí, bajo el foco tenue, se dibujaba una superficie extrañamente plana y pulida, interrumpida por bordes irregulares y un destello de algo que no era simple roca.
—¿Qué demonios es esto? —susurró Iván, arrodillándose para tocar con cautela el relieve apenas expuesto.
Joel pasó la mano por el borde visible, sintiendo un frío extraño, casi antinatural, que se colaba por sus dedos polvorientos. Un hexágono grabado, con líneas tan rectas que parecían ajenas al tiempo y al desgaste, se revelaba ante ellos, llamando como un susurro mudo.
—Sea lo que sea, no estaba esperando que lo encontráramos —dijo Joel, con la respiración acelerada.
El cielo se tornaba púrpura, y las estrellas comenzaban a encenderse una a una sobre sus cabezas, mientras el viento traía consigo el aroma del mar, mezclado con algo más, algo que parecía despertar desde aquel lugar enterrado. Una sensación de descubrimiento y temor se colaba en el aire, mientras ambos se quedaban allí, iluminando con la linterna el hallazgo que cambiaría sus vidas para siempre.
Sin saberlo aún, Joel e Iván habían encontrado el primer latido del Calendario de Ormuz, sellando un destino que, bajo aquella tierra, había aguardado por siglos, esperando ser despertado por dos amigos que solo querían terminar una casa antes de que la luna llenara de plata los campos del sur de Portugal.
Capítulo 2: El golpe de la escaladora
El silencio era espeso. Una quietud inusual había cubierto la obra cuando el brazo de la escaladora se detuvo con un estremecimiento seco, seguido por un crujido profundo que pareció resonar en las piedras y en la tierra misma. Joel se quedó un instante con la mano en la palanca de mando, con el corazón latiendo en la garganta, sintiendo que aquel sonido había despertado algo más que polvo bajo sus pies.
Iván llegó con pasos largos, sosteniendo la linterna con firmeza, iluminando el lugar donde la cuchara de la máquina había rasgado apenas la superficie, dejando al descubierto algo que no se parecía a nada de lo que habían encontrado antes en aquellas tierras duras.
—¿Viste eso? —preguntó Joel con voz baja, como si temiera que hablar en voz alta rompiera el instante.
Iván se inclinó, enfocando con el haz de luz la superficie que reflejaba un brillo opaco y extraño, como un espejo de piedra pulida. Allí, donde el terreno debía ser roca irregular y quebradiza, se distinguía una forma geométrica clara, un borde recto y nítido que se adentraba en la tierra con una precisión imposible de atribuir al azar de la naturaleza.
—Esto no es normal, Joel… —dijo Iván, mientras sus dedos rozaban el borde de aquel relieve.
Era una forma hexagonal, perfectamente delineada, incrustada en la superficie como una tapa. No había dudas de que estaba allí por una razón, colocada por manos humanas en tiempos tan lejanos que la tierra había decidido guardarla en su seno como un secreto.
Joel, sin apartar la mirada, respiró hondo. Aquel hallazgo no entraba en sus planes. Tenían un contrato casi firmado, plazos que cumplir, un magnate griego esperando con la paciencia de quien está acostumbrado a comprarlo todo. Pero esa piedra… ese hexágono, brillando con un reflejo que se intensificaba bajo la luz de la linterna, le hablaba de algo más grande, algo que le erizaba la piel y le provocaba un cosquilleo en la nuca.
—¿Qué piensas? —preguntó Joel, con la voz ronca.
Iván mantuvo la linterna fija, recorriendo cada línea de la superficie, examinando cada detalle con la precisión meticulosa que le caracterizaba.
—Pienso que, si lo dejamos así, no podremos dormir tranquilos —respondió Iván al fin, con un brillo en los ojos que Joel reconocía. Era el brillo de la curiosidad que precede a los grandes descubrimientos, esa chispa que enciende la voluntad y quema cualquier miedo.
El viento comenzó a soplar desde el mar, levantando pequeñas nubes de polvo a su alrededor. El cielo se había teñido de un violeta profundo, salpicado por las primeras estrellas, mientras el murmullo del océano se sentía más cercano, como un latido grave que acompañaba el momento.
—Es tarde, Iván —dijo Joel, mirando el reloj. Eran más de las seis, y el resto de los trabajadores ya se habían marchado—. Solo quedamos nosotros.
—Mejor —respondió Iván, apartándose para dejar a Joel espacio—. Nadie necesita saber de esto… aún.
Joel bajó a la escaladora y buscó entre las herramientas un martillo eléctrico pequeño, uno que usaban para ajustar las juntas de las baldosas. El motor del martillo zumbó al encenderse, rompiendo momentáneamente el silencio. Joel se arrodilló junto a la tapa hexagonal y, con una determinación contenida, comenzó a trabajar en el borde, donde se distinguía una línea fina, casi imperceptible, que separaba la tapa del resto del monolito.
Las chispas pequeñas saltaban en la penumbra mientras Joel retiraba con cuidado la junta de piedra que sellaba la tapa. Cada fragmento que se desprendía dejaba al descubierto un contorno más claro, revelando con lentitud la verdadera forma de aquello que habían encontrado.
—¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? —preguntó Joel, sin apartar la mirada de su trabajo.
—Sí —respondió Iván, sin titubear—. Y no pienso parar ahora.
El último trozo de junta cayó con un golpe seco, y la tapa se movió apenas, dejando escapar un leve susurro de aire antiguo que olía a piedra húmeda y a algo más, algo que no podían identificar. Fue un instante breve, pero en ese segundo, ambos sintieron que se encontraban frente a algo que no pertenecía a su mundo.
Con esfuerzo, levantaron la tapa, apoyándola con cuidado a un lado. Lo que encontraron al iluminar el interior les dejó sin palabras.
Dentro de la piedra, había un espacio vacío de casi tres metros cuadrados, un vacío tallado con una perfección imposible. Las paredes interiores eran lisas, con un pulido que reflejaba la luz de la linterna como un lago petrificado. Líneas finas y surcos con símbolos desconocidos recorrían las paredes en patrones hipnóticos, como un lenguaje muerto que aún quería hablar.
En el centro, descansaba un objeto extraño: una pequeña estructura de piedra, un Haro tallado con precisión, sobre el cual reposaba un artefacto de ocho lados, una pieza que tenía la apariencia de un calendario, pero con una complejidad que desafiaba toda lógica.
Joel e Iván se miraron, con el reflejo de aquel hallazgo, dibujándose en sus ojos, comprendiendo en ese instante que habían desenterrado algo que superaba cualquier plan, cualquier contrato, cualquier miedo.
—¿Qué es esto…? —murmuró Joel, con la voz casi temblando.
Iván levantó la linterna, iluminando la inscripción en uno de los lados del objeto. Letras griegas, desgastadas, pero aún legibles, susurraban un nombre que resonó en la penumbra de aquella obra a medio terminar.
“El Calendario de Ormuz.”
El viento se detuvo, y el mar pareció contener la respiración mientras ellos sostenían la luz sobre aquel artefacto, sintiendo que, en ese instante, todo lo que habían sido y todo lo que serían, se encontraba de alguna forma ligado a aquel hallazgo.
El destino —pensó Joel—había hablado. Y no había vuelta atrás.
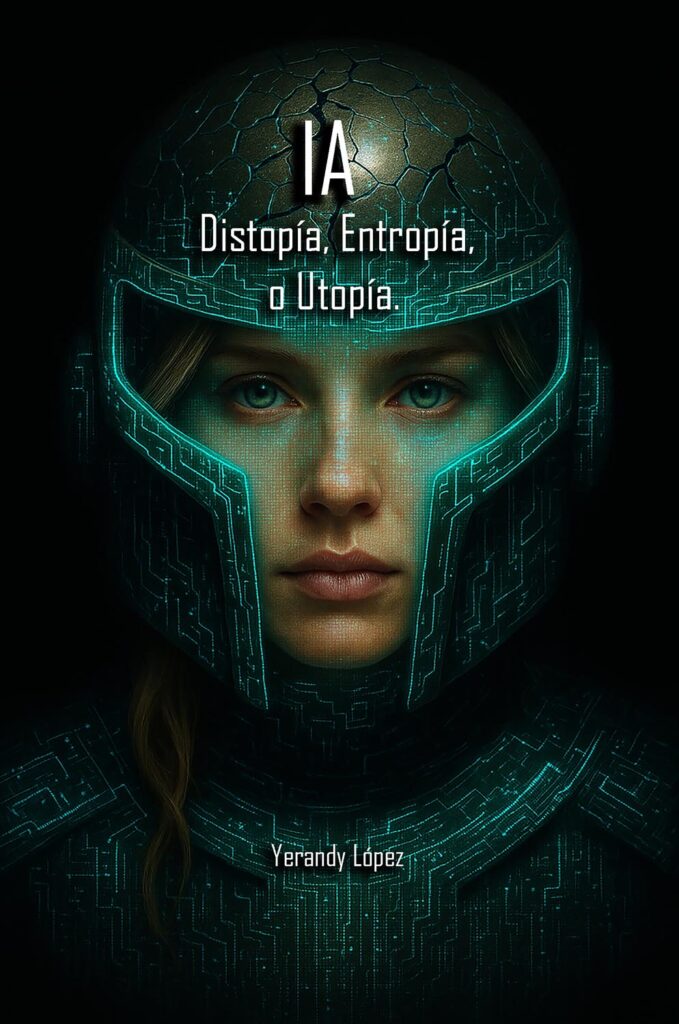
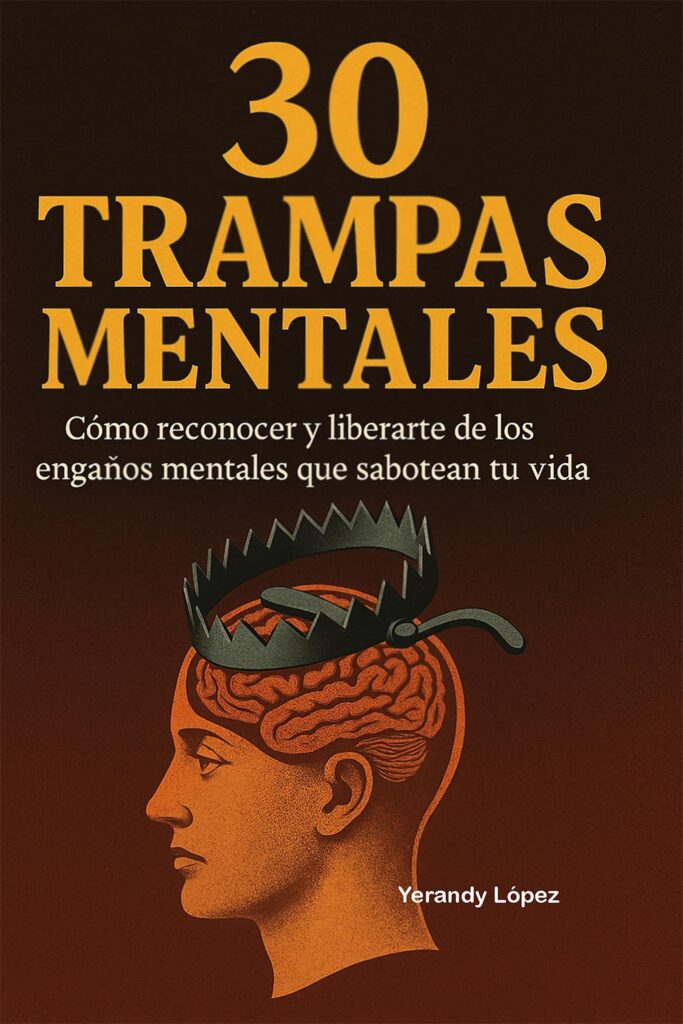
Capítulo 3: El monolito y la tapa hexagonal
El aire parecía más pesado mientras la noche caía sobre la colina, envolviendo el lugar en un manto de sombras suaves y brillos lechosos. El canto de los grillos se convirtió en el único sonido constante, mientras Joel e Iván, de pie frente al hueco abierto en la piedra, sentían que algo invisible había cambiado en el ambiente.
Aquella piedra hueca no era solo un monolito enterrado al azar bajo el terreno. Era un relicario de secretos, un cofre sin cerradura que se había entregado a ellos sin permiso, invitándolos a mirar dentro de lo que no estaba destinado a ojos ordinarios.
Joel, con las manos cubiertas de polvo, pasó los dedos por las paredes internas, sintiendo su suavidad anormal, como si aquella superficie hubiera sido lijada durante siglos por manos que desconocían el tiempo. Los símbolos que se distribuían en formas concéntricas parecían latir a cada contacto, recordándole que estaban tocando la frontera entre el pasado y el presente.
En el centro, sobre aquel Haro de piedra, descansaba el artefacto octogonal. Su material era un enigma: de un color gris oscuro con vetas negras que reflejaban la luz como metal, pero con la consistencia y la temperatura de la piedra. Cada uno de sus ocho lados tenía inscripciones en griego antiguo, algunas tan claras como si hubieran sido talladas el día anterior, otras casi borradas por el polvo de los siglos.
Joel se acuclilló con cautela, mientras Iván mantenía la linterna enfocada sobre el objeto. No se atrevían a tocarlo aún. Ambos respiraban con un ritmo más lento, como si cada bocanada de aire estuviera cargada de la solemnidad de aquel momento.
—Parece un calendario —dijo Joel en un susurro, como si temiera que las palabras rompieran algún tipo de hechizo.
—O algo parecido —respondió Iván, inclinándose un poco más—. Mira, aquí… esto parece una inscripción.
Joel acercó más la linterna, enfocando la base del artefacto, donde unas letras griegas estaban grabadas con precisión. Iván, que había estudiado historia por afición en su juventud, leyó con cuidado, moviendo apenas los labios.
“El Calendario de Ormuz.”
Un escalofrío recorrió sus espaldas al oírse a sí mismos pronunciar ese nombre. Ormuz… un nombre que parecía arrastrar consigo un eco de antiguas civilizaciones y de lenguas olvidadas, un nombre que les resultaba familiar y extraño a la vez, como si lo hubieran escuchado en sueños.
—¿Qué significa? —preguntó Joel, sin apartar los ojos del artefacto.
—Ormuz… era como llamaban a Ahura Mazda, el dios de la luz, en algunas culturas persas. Pero no entiendo qué hace su nombre en griego aquí, en Portugal… —dijo Iván, frotándose la sien.
Joel sintió que el aire se enfriaba mientras las estrellas titilaban sobre ellos con una intensidad renovada. El mar, en la distancia, seguía susurrando su canto profundo, como si todo el mundo estuviera esperando a que ellos tomaran una decisión.
Con cuidado, Joel extendió la mano, tocando por primera vez el calendario. El material era frío, más frío de lo que debería ser, con un pulido perfecto y una estructura que parecía dividirse en cuatro capas finas, cada una apoyada sobre la otra. Al tocarlas, sintió que cada lámina vibraba con una sutil resonancia, como si contuviera una nota musical inaudible, esperando ser liberada.
—¿Lo sacamos? —preguntó Iván, con un brillo de temor y emoción en la mirada.
Joel asintió. Con movimientos precisos, retiraron el artefacto del Haro de piedra, sintiendo que, a pesar de su tamaño, era sorprendentemente liviano, como si dentro de su estructura no existiera materia, sino vacío y tiempo comprimido.
Lo colocaron sobre una lona al borde del hueco, bajo el haz de la linterna, observando cada línea, cada ángulo, cada inscripción. En ese instante, Joel alzó la vista hacia Iván y supo, sin necesidad de palabras, que no podían simplemente dejarlo allí ni entregarlo sin entenderlo primero.
—Tenemos que saber qué es antes de que alguien más lo sepa —dijo Joel, con firmeza.
Iván asintió, aunque en su mirada se asomaba la duda. Sabía que estaban entrando en un territorio donde la curiosidad se convertía en riesgo, y donde los secretos tenían un precio.
Miraron hacia la casa, cuyas ventanas reflejaban la luz de las estrellas como ojos vigilantes. Estaba casi terminada, casi lista para el magnate griego, casi preparada para cerrar un capítulo en sus vidas. Pero ahora, entre ellos y ese cierre, se interponía un objeto que cargaba con la historia de civilizaciones enteras.
—Mañana cubriremos este hueco y moveremos un poco la piscina —dijo Iván, sin apartar los ojos del calendario—. Nadie notará nada.
Joel sonrió, esa sonrisa ligera que usaba cuando estaba decidido a enfrentar lo que viniera.
—Lo haremos —afirmó, mientras el viento parecía asentir—, levantando un aroma a sal y polvo que llenó sus pulmones con un sabor de futuro y de pasado al mismo tiempo.
En aquel instante, entre la noche, las estrellas y el latido de la tierra bajo sus pies, comprendieron que acababan de cruzar un umbral invisible. Nada sería igual desde ese momento, porque había secretos que, una vez encontrados, transformaban a quienes los descubrían.
Y bajo aquella colina del sur de Portugal, un artefacto esperaba con paciencia ser comprendido, mientras dos amigos, cansados y llenos de polvo, encontraban en su hallazgo la chispa de un misterio que había decidido confiar en ellos para volver a despertar.
Capítulo 4: El pacto silencioso
La madrugada se coló entre las ramas del olivo que Lísset había plantado, proyectando sombras alargadas sobre el terreno aún húmedo por el rocío. Joel e Iván no habían dormido. Se quedaron sentados junto al hueco que habían abierto, observando el artefacto sobre la lona, cada uno absorto en sus pensamientos, dejando que el murmullo del viento los envolviera mientras la noche se consumía lentamente.
El calendario octagonal parecía distinto bajo la luz pálida del amanecer. Sus superficies se vestían de reflejos plateados, y las inscripciones danzaban con el parpadeo de la brisa, como si el artefacto respirara con la tierra misma. Iván lo había limpiado con un trapo húmedo, descubriendo detalles en las inscripciones: símbolos que se enlazaban en figuras que recordaban constelaciones, nombres grabados en griego arcaico y líneas finas como hilos que se perdían en cada ángulo.
—Tenemos que cubrir esto antes de que regresen —dijo Joel, con la vista fija en el hueco, mientras el canto de los pájaros comenzaba a inundar el aire.
La casa estaba casi lista, solo faltaba el muro bajo junto al jardín y el encofrado de la piscina. Para cerrar la venta, debían terminar a tiempo, pero ese hallazgo se había convertido en una frontera invisible que separaba sus vidas en un antes y un después.
Joel se levantó, tomó la pala y empezó a mover tierra con determinación. Iván preparó la cuerda para sujetar la tapa de piedra, dejando un espacio suficiente para que el monolito no sufriera daño si en algún momento regresaban por él. Con esfuerzo, bajaron la tapa, sintiendo cómo cada centímetro de piedra descendía sobre el vacío que ocultaba secretos más antiguos que cualquier documento escrito.
Cubrieron el área con tierra y piedras pequeñas, luego desplazaron unos centímetros la ubicación de la piscina en los planos para evitar que cayera exactamente sobre el lugar del hallazgo. Lo hicieron con rapidez, pero sin perder el cuidado que la situación exigía.
El resto del día, trabajaron en silencio. Cada ladrillo colocado, cada bolsa de cemento vaciada, cada balde de agua cargado hacia la obra, se convirtió en un ritual. Era como si la tierra misma los observara, evaluando su lealtad al secreto que les había entregado.
Cuando la tarde comenzó a declinar, Lísset llegó con un termo de café y un gesto de cansancio en los ojos. Sonia apareció poco después, con una caja de comida y un saludo leve, mirando a Iván con esa expresión que usaba cuando sabía que algo había cambiado, aunque él no lo dijera.
—Se ven distintos —comentó Sonia, apoyando la caja sobre una mesa improvisada con tablones—. Como si hubieran visto un fantasma.
Joel se detuvo, observando la casa terminada, los muros pintados de blanco, reflejando el sol que caía sobre el mar cercano. Pensó en el artefacto, en las inscripciones que guardaba y en las preguntas que no dejaban de latir en su mente.
—Quizás lo vimos —respondió, sin apartar la vista del horizonte.
Aquella noche, cuando guardaron las herramientas y cerraron el portón, se quedaron en la entrada de la propiedad, con el aroma del mar mezclado con el polvo del día. El crepúsculo encendía naranjas y rojos en el cielo, pintando las nubes como brasas flotantes, mientras el aire salado les recordaba que estaban vivos, pero que la vida acababa de volverse más compleja.
—Tenemos que prometer algo —dijo Joel, rompiendo el silencio.
Iván se giró hacia él, cruzando los brazos mientras la brisa agitaba su camiseta manchada de cemento.
—Lo sé —contestó.
Joel respiró profundamente, el olor de la madera cortada aún en sus manos.
—No importa lo que pase, lo que descubramos con esto… Lo sabremos juntos, lo investigaremos hasta el final. No dejaremos que se pierda en una vitrina sin antes entender qué significa.
El aire parecía haber detenido su ritmo, dejando espacio para que sus palabras se asentaran en la realidad que acababan de sellar.
—Lo prometo —dijo Iván.
Extendieron sus manos manchadas de tierra y cemento, estrechándolas con fuerza, conscientes de que, en ese instante, habían firmado un pacto silencioso que se convertiría en un lazo irrompible entre ambos.
Un pacto que ningún magnate, ninguna venta y ningún temor podría romper.
La casa se quedaría allí, sobre aquella colina, brillando al sol del sur de Portugal, habitada por quienes no sabían que, bajo sus pies, dormía un fragmento del tiempo, protegido por dos constructores que solo querían terminar su obra y que, sin buscarlo, se habían convertido en los guardianes de un misterio que aguardaba ser contado.
Mientras se alejaban, con el portón cerrándose detrás de ellos, la luna comenzaba a levantarse sobre el mar, proyectando un reflejo de plata sobre las olas. Un reflejo que parecía un ojo, vigilante, sobre aquella casa que, desde ese momento, había dejado de ser solo una propiedad para convertirse en un umbral.
Un umbral al pasado.
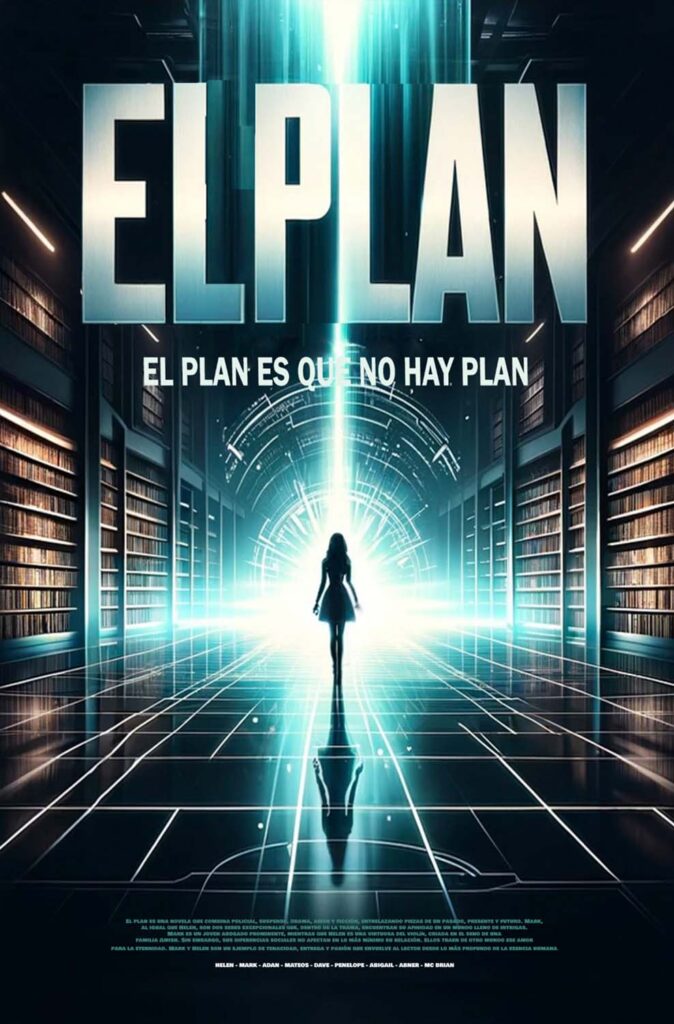

Capítulo 5: La tensión con Lísset y Sonia
El mar se escuchaba con más fuerza esa mañana, como si las olas hubieran decidido golpear la costa con un ritmo que les recordara que todo, incluso la tierra bajo sus pies, era un latido continuo. Joel e Iván se sentaron en la caja trasera de la furgo, bebiendo café mientras la brisa cargada de sal les acariciaba el rostro.
El calendario descansaba dentro de una caja de herramientas vieja, envuelto en un par de mantas, oculto a ojos curiosos, pero no a las miradas que conocían sus gestos y sus silencios.
Lísset llegó temprano, con un cuaderno en la mano y una expresión que Joel conocía bien. Sonia llegó poco después, con su cabello atado y esa tranquilidad que usaba cuando prefería escuchar antes de opinar.
—¿Van a contarme qué ocurre o piensan seguir actuando como si nada pasara? —preguntó Lísset mientras dejaba su cuaderno sobre una pila de bloques.
Joel bajó la mirada, tomando aire con calma, mientras Iván se acercaba, dejando el martillo que había usado para asegurar las baldosas junto a la piscina.
—Encontramos algo —dijo Iván, con la voz cargada de gravedad.
Lísset cruzó los brazos y sus ojos recorrieron los rostros de ambos, esperando detalles. Sonia permaneció junto a ella, sus manos apoyadas en la baranda improvisada de madera, observando con atención.
—Es un artefacto antiguo, algo que no sabemos de dónde proviene exactamente —explicó Joel—. Es un calendario… con inscripciones en griego antiguo. Lo encontramos enterrado en el terreno mientras trabajábamos en la piscina.
El silencio que siguió se llenó con el canto de las gaviotas a lo lejos, rompiendo la quietud con sus gritos agudos.
—¿Un hallazgo arqueológico? ¿Y no lo han reportado? —preguntó Lísset, dejando que su incredulidad se convirtiera en reproche.
Joel sostuvo su mirada sin vacilar.
—Lo haremos. Pero primero… queremos saber qué es exactamente, por qué estaba allí, qué significa —respondió con calma.
—¿Y si pertenece al Estado? ¿Si es un patrimonio? —insistió Lísset, con su voz temblando apenas, como quien lucha entre el deber y el miedo.
Iván se pasó una mano por la nuca, respirando profundamente antes de hablar.
—Lo entregaremos, Lísset. Lo que quiero, lo que queremos los dos, es entenderlo antes de que desaparezca en un almacén, o en una vitrina, sin respuestas. No podemos quedarnos con la duda.
Sonia, que había permanecido en silencio, se acercó un paso más.
—Mi abuelo podría ayudarlos —dijo, con un brillo de determinación en los ojos—. Lo saben. Él dedicó su vida a estudiar lenguas antiguas, griego, latín, fenicio… Podría leer las inscripciones, darles un sentido.
Joel levantó la mirada hacia ella, sintiendo un alivio que no se atrevía a mostrar con palabras. El mar golpeó nuevamente con fuerza en la distancia, como si aprobara la idea.
—¿Está bien de salud? —preguntó Iván.
—Lo suficiente para emocionarse si sabe que tiene en sus manos algo que podría ser único —respondió Sonia con una media sonrisa—. Si no lo llevamos, me lo reprochará el resto de mi vida.
Lísset permaneció en silencio unos segundos, observando a Joel con un gesto serio, mientras el viento jugaba con los mechones de su cabello.
—Lo entregarán, ¿verdad? —preguntó finalmente.
Joel respiró hondo antes de contestar.
—Lo haremos. Pero antes necesitamos saber qué hemos encontrado y qué significa para nosotros, para todos.
El sol comenzó a subir, iluminando las paredes blancas de la casa que, por fuera, lucía como cualquier propiedad costera, mientras por dentro guardaba un secreto que latía en el fondo de una caja de herramientas.
Lísset cerró los ojos un instante, respirando el aire marino antes de acercarse y tomar la mano de Joel, dejando que el calor de sus dedos disipara parte de la tensión.
—Entonces, no lo hagamos solos —dijo, con un tono más suave—. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien.
Sonia se giró hacia Iván, dejando que sus ojos hablaran por ella.
—Hablaremos con mi abuelo esta tarde. Sé que aceptará ayudarnos —dijo—, y en su voz se mezclaba la curiosidad con el respeto por la historia que estaba por desvelarse.
Los cuatro se quedaron un instante en silencio, mientras las gaviotas volaban sobre ellos, proyectando sombras en movimiento sobre el suelo de tierra clara. La brisa olía a sal y promesa.
Un pacto no dicho se tejió entre ellos, un acuerdo de seguir adelante juntos, de proteger el hallazgo, pero también de respetar su valor y lo que representaba para quienes, antes que ellos, dejaron ese artefacto como testimonio de su paso por la tierra.
El calendario de Ormuz los había encontrado, y ninguno de ellos estaba dispuesto a traicionar aquel encuentro.
Mientras regresaban a la casa, el mar continuaba con su canto eterno, y en el aire se sentía que, a partir de ese momento, cada paso que dieran los conduciría a una historia que apenas comenzaba a desplegarse.
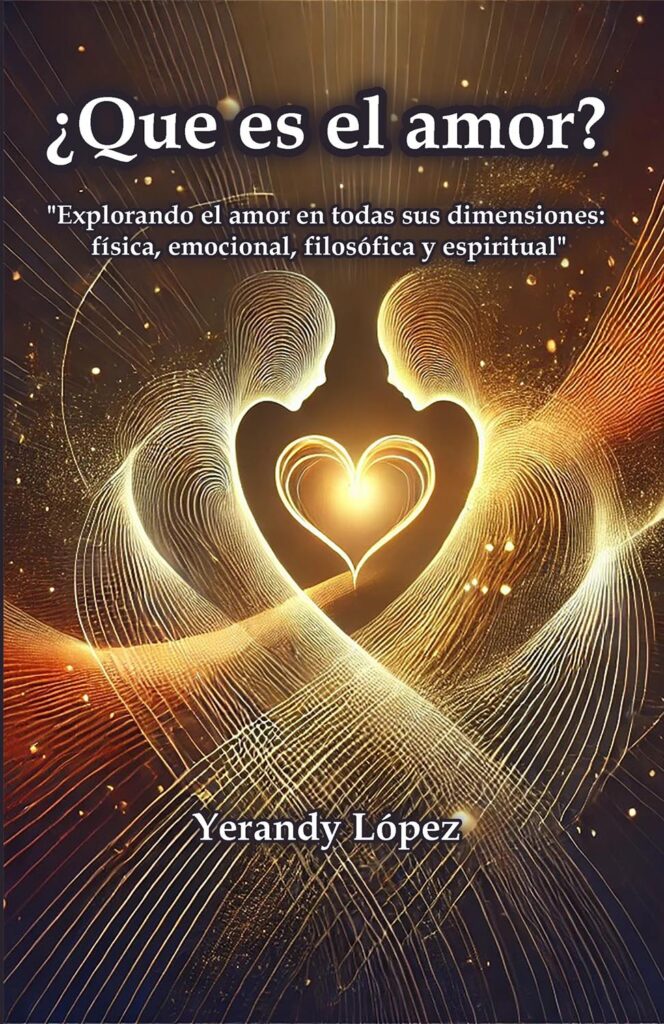

Capítulo 6: El abuelo y las inscripciones
El camino hacia la casa del abuelo de Sonia se extendía entre viñedos y olivos, donde el viento agitaba las hojas con un susurro que parecía recordarles cada paso del pasado. Joel e Iván viajaban en la furgoneta con el artefacto bien sujeto en una caja de madera, cubierta con mantas para protegerlo de miradas curiosas y del temblor de la carretera.
Sonia, sentada en el asiento delantero, iba en silencio, con la vista fija en el camino, mientras su mano descansaba sobre su rodilla, calmando un leve temblor que traicionaba la serenidad de su rostro. Lísset viajaba en el asiento trasero, observando el mar a lo lejos, recordándose que, en ocasiones, la historia elegía a personas comunes para abrir puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas.
El abuelo los esperaba en el porche, con un sombrero de paja y una bata de lino clara que ondeaba con la brisa. Tenía el porte de alguien que había visto muchas despedidas y bienvenidas, y que había aprendido a esperar los momentos importantes con paciencia. Sus ojos, sin embargo, mantenían el brillo de quien no había perdido la curiosidad por los misterios del mundo.
—Me alegra que finalmente lo trajeran —dijo el abuelo mientras los invitaba a entrar—. Sonia me habló de este hallazgo, y desde entonces no he podido dormir.
El taller donde los recibió estaba lleno de libros antiguos, frascos de cristal con fragmentos de cerámica, y mapas con notas escritas a mano. En el centro, una mesa robusta de madera clara esperaba limpia, como un altar destinado a recibir algo sagrado.
Joel abrió con cuidado la caja, retirando las mantas hasta revelar el artefacto octogonal. La luz que entraba por las ventanas acarició sus bordes, destacando las vetas oscuras y los grabados que recorrían cada cara del calendario.
El abuelo se aproximó sin prisa, con las manos cruzadas tras la espalda, observando cada detalle antes de inclinarse ligeramente, acercando el rostro para leer las inscripciones.
—No es un calendario común —comentó mientras movía los labios, leyendo cada letra con un leve murmullo—. Aquí dice… “Ormuz”, y aquí… “Guardián de las Eras”.
Joel e Iván intercambiaron miradas mientras el abuelo sacaba de un cajón una lupa de bronce y un cuaderno de notas, donde comenzó a transcribir algunos de los símbolos con pulso firme.
—Este dialecto es griego, pero con variantes arcaicas poco comunes, mezcladas con símbolos que parecen ser de origen desconocido. Es como si hubieran unido códigos de distintas épocas en un solo objeto —continuó, sin apartar la vista.
Sonia se colocó detrás de él, leyendo por encima de su hombro, mientras el abuelo dibujaba cuidadosamente uno de los símbolos: un círculo con una línea quebrada en el centro, cruzado por dos pequeñas líneas paralelas.
—Este símbolo está asociado a transiciones, a eclipses y al paso entre eras —explicó—. Y aquí, en la base, menciona “cuatro pruebas” y “los nombres de las civilizaciones testigo”.
Iván apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose para mirar de cerca el grabado.
—¿Cuatro pruebas? —preguntó con curiosidad.
—Así lo indica. Probablemente, se refiera a eventos de gran magnitud: catástrofes naturales, cambios de era, momentos en que la humanidad se vio obligada a transformarse o desaparecer —respondió el abuelo con calma.
El silencio se instaló un instante en la habitación, mientras el aire cargado de historia y el crujir de las hojas de los cuadernos creaban un marco solemne.
El abuelo levantó la vista, con la mirada clara, y dejó que sus ojos recorrieran cada uno de los presentes.
—Han encontrado algo que no tiene precio —dijo—. Este artefacto no es solo un objeto antiguo; es un testimonio, un mensaje de quienes nos precedieron, de quienes vieron pasar eras y se atrevieron a registrar el paso del tiempo, como un legado para aquellos que estuvieran listos para escucharlo.
Joel sintió un nudo en la garganta mientras recordaba la tierra húmeda bajo sus manos al desenterrarlo, y el brillo que tenía la luna aquella noche sobre la colina de la casa. No se trataba ya de un hallazgo fortuito, sino de una responsabilidad que se había posado sobre sus hombros.
Lísset se acercó a Joel, dejando que su mano rozara la suya, transmitiéndole la calma que tanto necesitaba en ese momento.
—¿Podremos entenderlo por completo? —preguntó Sonia.
El abuelo se acomodó en su silla, dejando que la luz iluminara su rostro arrugado, pero lleno de vida.
—Nos tomará tiempo, pero cada inscripción que descifremos será una llave. Debemos hacerlo con cuidado, porque cada símbolo puede tener múltiples significados y cada palabra, una historia detrás —respondió con firmeza—. Lo importante es que están aquí, dispuestos a escuchar.
Iván respiró hondo, dejando escapar el aire con la sensación de estar comenzando algo que cambiaría sus vidas.
—Entonces empecemos —dijo, mientras su voz llenaba la estancia con la determinación de quién ha decidido enfrentar lo desconocido.
El abuelo sonrió, inclinándose nuevamente sobre el calendario, mientras sus dedos repasaban con delicadeza cada línea, cada curva, cada trazo, dejando que los ecos de las civilizaciones antiguas comenzaran a hablarles, uno a uno, mientras afuera, el viento movía las hojas de los olivos, cargando en el aire la promesa de un secreto que, por fin, comenzaba a desvelarse.
Capítulo 7: Los cuatro gladiadores
La luz del atardecer ya cansada se filtraba por la ventana del taller, iluminando las páginas abiertas de los cuadernos y el artefacto octogonal que descansaba en el centro de la mesa, imponente y silencioso. El abuelo de Sonia repasaba cada inscripción con la lupa mientras los demás permanecían alrededor, en un silencio cargado de expectación.
El aire olía a café recién hecho y a polvo de libros viejos, un perfume que se mezclaba con la brisa del campo, trayendo consigo la sensación de que aquel día sería distinto.
El abuelo levantó la vista, dejando que su mirada se encontrara con la de Joel, Iván, Lísset y Sonia antes de comenzar a hablar.
—Aquí —dijo, señalando una de las caras del artefacto—, se mencionan cuatro “pruebas” o “gladiadores”, como han traducido estos caracteres. Un término extraño para describir eventos, pero no imposible si consideramos el carácter simbólico de estas inscripciones.
Joel respiró hondo, con la atención fija en las manos del abuelo, mientras este giraba con cuidado el artefacto.
—El primero —prosiguió— es “El fuego que cayó del cielo”. Aquí, el símbolo parece representar un cuerpo celeste con llamas descendiendo. Puede referirse a un impacto de meteorito que cambió la faz de la tierra.
Sonia, con el cuaderno en mano, tomaba notas con rapidez, dejando que el sonido de la pluma llenara el breve espacio de silencio entre cada explicación.
—El segundo —continuó el abuelo— es “El agua que cubrió todo”. El grabado muestra líneas onduladas que rodean figuras de personas alzando los brazos. Muy probablemente es un relato de un gran diluvio, como los que aparecen en mitologías de diferentes culturas.
Iván ladeó ligeramente la cabeza mientras contemplaba las líneas grabadas, sintiendo cómo cada palabra abría una puerta en su mente, como si pudiera ver aquellas eras de cataclismos y renacimientos.
—El tercero —siguió el abuelo— es “El viento que arrasó ciudades”. Aquí hay símbolos que evocan espirales y fragmentos de estructuras, una referencia a huracanes, tormentas o cambios climáticos que devastaron regiones enteras.
El aire en el taller se había tornado más denso, cargado con la gravedad de lo que aquellas inscripciones representaban.
—Y el cuarto —dijo el abuelo con una pausa— es “La oscuridad que cubrió el sol”. Este símbolo es más complejo, con círculos que se cierran unos dentro de otros, como un eclipse perpetuo. Podría referirse a un invierno volcánico, a una era de oscuridad, o a un evento que provocó un cambio climático que sumió a la tierra en penumbra durante años.
Lísset, que había permanecido en silencio, apoyó suavemente su mano sobre la de Joel, como recordándole que no estaban solos mientras escuchaban la historia de un planeta que había sobrevivido a cuatro grandes pruebas.
El abuelo se recostó levemente en su silla, dejando que sus ojos recorrieran cada detalle del artefacto antes de hablar de nuevo.
—Lo que resulta más inquietante —comentó con voz calmada— es esta última línea que cruza la base del artefacto, aquí, en griego arcaico. Menciona una “quinta era” que comenzará cuando “el calendario despierte de su tumba de piedra”.
La frase resonó en el aire como un eco. Un susurro que, por un instante, pareció llenar el taller entero.
Joel tragó saliva, sintiendo la vibración de aquellas palabras en el pecho. Sonia cerró el cuaderno con cuidado, mientras sus ojos se perdían en las vetas del artefacto, como si buscara una respuesta.
—¿Una profecía? —preguntó Iván, con la voz baja.
—Quizá un registro de advertencia —respondió el abuelo—, o el testimonio de quienes sintieron que la historia es cíclica, que las eras se repiten, y que la humanidad está siempre al borde de ser probada de nuevo.
El viento se coló por la ventana, moviendo suavemente las páginas del cuaderno de Sonia, como si aquellas palabras hubieran llamado a la tierra a ser testigo del momento.
El abuelo se incorporó, dejando que sus manos descansaran sobre la mesa, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, cargada de una serena melancolía.
—Sea cual sea la interpretación, lo importante es que este hallazgo ha vuelto a la luz. Ha esperado por ustedes, y ahora tienen en sus manos el privilegio y la responsabilidad de protegerlo y descifrarlo, para que no se convierta en un objeto muerto en un museo, sino en una voz que hable por quienes dejaron este testimonio.
Joel sintió que las paredes del taller se expandían con cada latido de su corazón, mientras el mar, en la distancia, se escuchaba como un latido acompasado.
Iván apoyó su mano en el artefacto, dejando que el frío del material se le metiera en la piel, recordándole que ese objeto estaba más allá de cualquier precio, que era un fragmento del tiempo, un pedazo de historia viva.
—Lo protegeremos —dijo con firmeza.
El abuelo inclinó levemente la cabeza en señal de respeto ante esas palabras, mientras Sonia se acercaba al artefacto, observando cada inscripción con una mezcla de asombro y reverencia.
Lísset sonrió, acercándose a Joel para apoyar su frente en la suya por un instante.
—Lo haremos juntos —dijo con suavidad.
La noche, se abrió como con un manto con brillos, mientras la intensidad de las luces amarillosas iluminaban el taller, bañando al calendario de Ormuz con una luz que lo hacía parecer despierto, consciente, casi expectante.
Pero allí, en aquel pequeño taller lleno de libros y silencios, se había sellado un compromiso con la historia. Y ahora, cuatro jóvenes y un anciano se convertían en los guardianes de un legado que pedía ser escuchado antes de que la quinta era llamada, antes de que el próximo “gladiador” de la historia se presentara ante el mundo.
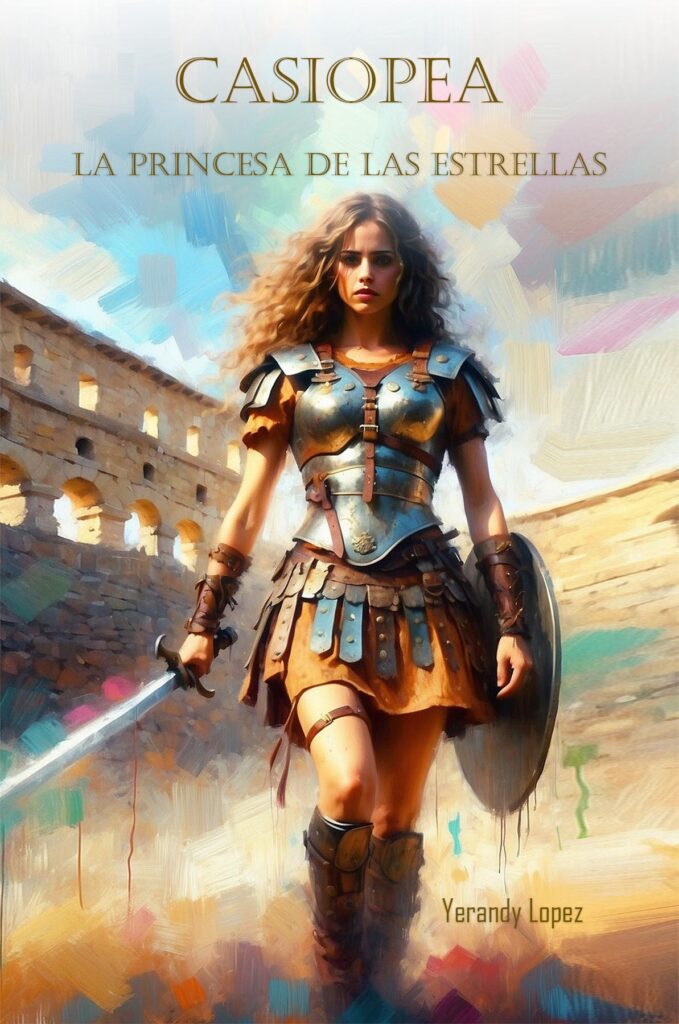
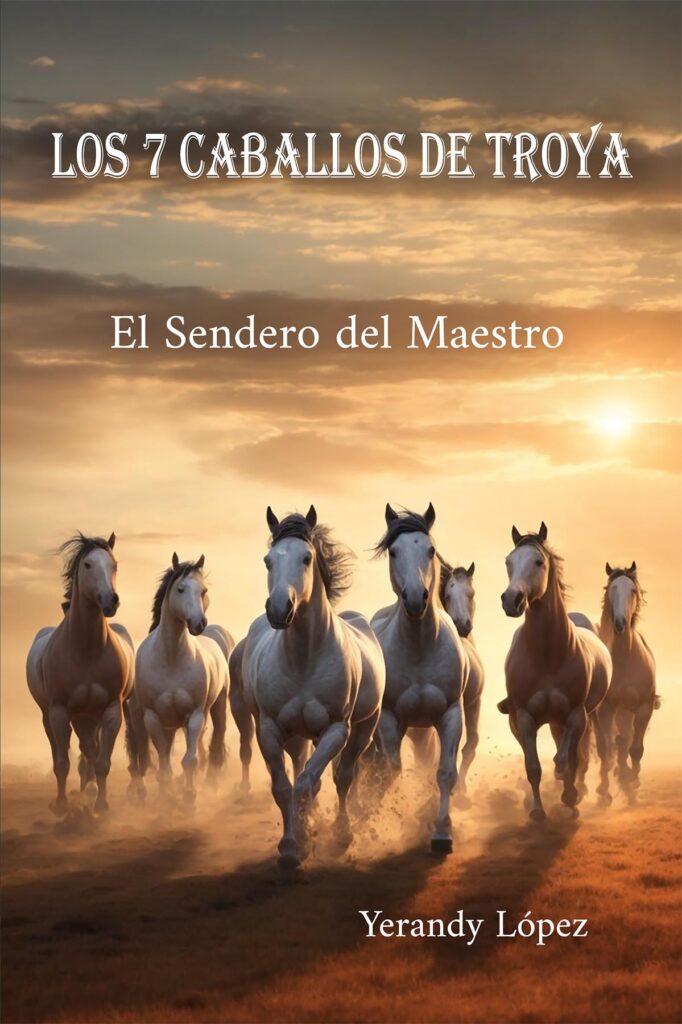
Capítulo 8: Ecos en la Sombra
Lo que Joel y aquel improvisado grupo de arqueólogos no sabían era que manos siniestras ya estaban al acecho, invisibles, esperando el momento oportuno para abalanzarse sobre el hallazgo.
Días antes, en una cafetería de carretera, de esas donde las tazas tienen aroma a grasa y café recalentado, Iván y Joel habían hablado en voz baja mientras almorzaban. Entre platos de arroz con frijoles y un pollo que crujía con sal, sus palabras se deslizaban con la cautela de quien sabe que la historia que sostienen en sus manos no es un hallazgo cualquiera.
—Si los grabados son auténticos, esto podría reescribir partes de la cronología que conocemos sobre las migraciones antiguas —murmuró Iván, doblando una servilleta mientras miraba a Joel con seriedad.
Joel asintió, con los ojos brillando de emoción, sin notar que, a dos mesas de distancia, un hombre con una gorra baja y una chaqueta oscura sorbía su café con lentitud, su oreja ligeramente inclinada hacia ellos, como un perro de caza que detecta un rastro en la brisa.
El hombre dejó propina en la mesa antes de salir, encendiendo un cigarrillo mientras marcaba un número en su teléfono.
—Tengo algo. Una pieza importante. Lo suficiente como para que te intereses —dijo, antes de colgar.
La tarde en el taller del abuelo cayó con una calma densa, esa quietud que precede a la tormenta. El mar golpeaba suavemente la costa, y la brisa traía consigo el olor a sal mezclado con madera vieja.
El calendario de Ormuz reposaba sobre la mesa de roble, cubierto con un paño de lino, mientras Sonia iluminaba los grabados con la lámpara, dejando que cada sombra resaltara los símbolos ancestrales. Joel repasaba las inscripciones con un pincel suave, intentando memorizar cada línea, cada trazo.
Pero el abuelo, un hombre curtido en años y silencios, con un sexto sentido arqueológico afilado por décadas de excavaciones y viajes por ruinas remotas, sintió que algo no estaba bien. Era un presentimiento que comenzaba en el estómago y le subía por la nuca como un escalofrío.
Dejó el estuche de herramientas sobre la mesa y caminó con calma hacia la ventana, con pasos medidos. Corrió con disimulo un centímetro la cortina y observó la calle de tierra que pasaba frente a la casa-taller. Un auto negro estaba detenido a unos metros, con el motor en marcha, y el reflejo de un cigarrillo encendido se distinguía en la ventanilla apenas bajada.
El abuelo respiró hondo.
—Iván —llamó, sin alzar la voz, pero con esa firmeza que obliga a escuchar.
Iván, que estaba junto a Sonia organizando las notas de traducción, levantó la vista y vio los ojos del abuelo: alerta, fijos, con esa chispa que solo se encendía cuando el peligro era real.
Sin que Sonia se diera cuenta, Iván caminó hasta la mesa y cubrió rápidamente el calendario con la tela, lo envolvió y, en un movimiento ágil, lo introdujo en una mochila improvisada de lona que el abuelo sostenía abierta. El sonido del cierre fue un eco en la habitación.
—¿Qué ocurre? —preguntó Sonia, notando la tensión en el aire.
El abuelo se giró, con la voz firme pero baja.
—No pregunten ahora. Solo sigan mis indicaciones.
Joel sintió cómo la emoción del hallazgo se convertía en un nudo helado en su garganta. Miró a Lísset, que había entrado con un termo de té, y ella entendió al instante al ver los rostros tensos de todos.
Afuera, el crujir de la grava se mezcló con el murmullo del mar. Pasos. Dos, tres, cuatro pares de pasos, pesados, que se acercaban con calma, como si supieran que el tiempo jugaba a su favor.
El abuelo desenrolló un mapa del taller y con un gesto indicó un punto detrás de un estante de herramientas, donde se encontraba una puerta pequeña de madera gastada.
—Por aquí. Ahora.
Iván tomó la mochila con el calendario mientras Joel le ayudaba a Sonia a recoger las libretas de notas. Lísset cerró con cuidado el termo y lo colocó en la mochila, sus manos temblando.
Un golpe seco en la puerta principal los paralizó por un segundo.
—¡Abrir! —se escuchó una voz ronca desde afuera.
El abuelo abrió el pasadizo, dejando que el aire húmedo y terroso de un túnel oculto se mezclara con el aroma salado del taller. Joel se detuvo un segundo para mirar la mesa vacía donde el calendario había reposado tantas noches, sintiendo un latido profundo en su pecho.
El segundo golpe en la puerta fue más fuerte, acompañado de un crujido de madera astillada.
—¡Ahora, Joel! —dijo Iván con urgencia.
Entraron en el túnel mientras el abuelo cerraba con un pestillo de hierro la entrada secreta, dejando el taller en una penumbra rota apenas por la lámpara encendida.
Afuera, se escuchó el sonido de la puerta principal cediendo, el rechinar de bisagras rotas y pasos, entrando con pesadez. Voces masculinas, graves, discutiendo, buscando, moviendo objetos con brusquedad.
El túnel olía a sal y moho, sus paredes húmedas reflejaban la luz de una linterna que el abuelo encendió mientras avanzaban en fila, con pasos calculados. Cada crujido de piedra bajo sus pies parecía un disparo en la noche.
Sonia contenía el llanto, respirando con dificultad, mientras Iván avanzaba con el calendario abrazado a su pecho como si fuera un hijo. Joel, detrás, no podía dejar de mirar hacia atrás, imaginando las manos de aquellos hombres buscando, tocando cada rincón del taller, sintiendo el aliento de los cazadores en la nuca.
A lo lejos, una corriente de aire fresco les anunció la salida, oculta tras una losa que el abuelo empujó con esfuerzo, dejando que un pedazo de cielo estrellado se asomara como una promesa de escape.
Pero antes de salir, el abuelo se detuvo y miró a Joel.
—Muchacho, recuerda esto: no hay hallazgo sin peligro, ni historia sin sacrificio.
Joel, detrás de un suspiro profundo y seco, solo le quedó abrasar al abuelo como en agradecimientos de su valor, antes de empujar la mochila con el calendario al exterior, sintiendo que aquella pieza ya no les pertenecía, sino al mundo.
Y mientras el sonido de las olas rompía en la distancia, todos supieron que la noche apenas estaba comenzando.
Capítulo 9: La Huida
El cielo sobre ellos estaba cargado de estrellas, cada una brillando con la intensidad de una llama fría, iluminando las olas que rompían contra los peñascos.
Sonia respiró hondo el aire salado mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. Iván se ajustó la mochila en la espalda, sintiendo el peso del calendario, un peso que se había vuelto más que físico: un compromiso con la historia y con la verdad.
—¿A dónde vamos ahora? —preguntó Lísset, con la voz tensa pero firme.
El abuelo miró alrededor, escudriñando la noche con sus ojos entrenados, antes de señalar un sendero que descendía por la ladera del peñasco hacia un camino costero.
—Hay una estación de policía a unos tres kilómetros de aquí. Si llegamos, podremos entregarlo de forma segura.
Detrás de ellos, en lo alto de la colina, se vieron linternas moviéndose, cortando la oscuridad con haces de luz blanca que buscaban entre las rocas y arbustos.
—Nos están siguiendo —dijo Joel, sintiendo cómo la adrenalina le subía por las venas.
—Entonces, corran —respondió el abuelo.
Comenzaron a descender, con cuidado al principio, pero las linternas en lo alto se multiplicaron y los gritos de los hombres comenzaron a bajar con ellos, acompañados del sonido de piedras cayendo y ramas rompiéndose.
El viento se intensificó, llevando consigo el olor del mar mezclado con el sudor y el miedo.
Joel tomó la mano de Lísset mientras avanzaban, esquivando raíces y piedras sueltas. Iván iba al frente, con Sonia detrás de él, mientras el abuelo cerraba la marcha, su mirada fija en los hombres que se acercaban.
Un disparo resonó en la noche, golpeando una roca a su lado, levantando polvo y fragmentos.
—¡Más rápido! —gritó Iván.
El sendero se estrechó en un paso de rocas afiladas, donde el mar rugía abajo, oscuro e inmenso. Las linternas detrás de ellos se acercaban, iluminando brevemente sus rostros llenos de tensión.
Joel tropezó, cayendo de rodillas, pero Lísset lo levantó de inmediato, sus ojos llenos de determinación.
—No te detengas —dijo ella.
Un segundo disparo retumbó, rebotando en las piedras antes de perderse en el mar.
Finalmente, las luces de la carretera aparecieron a lo lejos, parpadeando como un faro de esperanza. El abuelo sacó una pequeña linterna y la encendió en modo intermitente, apuntándola hacia la carretera.
Un coche policial apareció, frenando bruscamente al ver las señales de luz. Dos agentes descendieron, desenfundando sus armas, mientras Joel, Iván y Sonia corrían hacia ellos.
—¡Policía! ¡Ayuda! —gritó Joel.
Los hombres con linternas se detuvieron en la distancia, dudando ante las luces azules que comenzaban a parpadear. Otro disparo, esta vez al aire, y los hombres se dispersaron entre los matorrales, desapareciendo en la oscuridad.
El abuelo llegó último, respirando con dificultad, mientras ayudaba a Iván a colocar la mochila con el calendario en el maletero del coche policial.
—Este artefacto debe llegar al museo —dijo con voz firme.
El oficial asintió, observando con respeto al grupo cubierto de polvo y sudor, antes de hacer una llamada por radio solicitando refuerzos.
Mientras las luces de patrullas iluminaban el camino costero, Joel miró a sus compañeros, con el corazón latiendo con fuerza, pero lleno de un alivio profundo.
—Lo logramos —dijo en voz baja.
Sonia se aferró al brazo de Iván, mientras Lísset se acercó a Joel, apoyando su cabeza en su hombro.
—Ahora podemos dormir tranquilos —susurró Lísset.
El abuelo los miró, con la satisfacción silenciosa de quien ha cumplido con su deber.
—Ahora, muchachos —dijo con una sonrisa cansada—, la historia seguirá su curso.
Bajo la luz azul de las sirenas y el rugir lejano del mar, supieron que el verdadero valor no estaba en el hallazgo, sino en protegerlo, en salvaguardar la historia para aquellos que vendrían después.
Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte con un hilo de luz dorada, el grupo se permitió, por primera vez en muchos días, sonreír.
Si quieres saber como termina esta apasionante historia puedes comprar El Calendario de Ormuz aqui